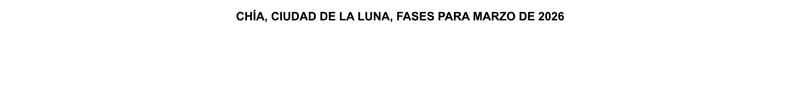Ese es el mundo construido. El del conocimiento, el informado, el de las respuestas. El mismo que se atraviesa en la escuela y en la calle. Siempre hay respuestas. “Los alumnos respondieron”, “el juez respondió”. Responder y decir. “Los habitantes dijeron”, “el ministro dijo”, “el Papa dijo”, “El profesor dijo”. Es el mundo desarrollado, el que todo lo sabe. Casi antes de que sucedan los hechos, lo sabe. Casi nada nuevo. A pesar de la novedad nada es nuevo. Es el mundo al que le faltan preguntas. El mundo de las encuestas cabalmente organizadas, de las que se sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. Las encuestas respondidas por los expertos que hacen las preguntas. Evaluar solo para responder. El mundo desarrollado y conectado. El de san google.com
Todas las respuestas, mecánicas, mecanizadas, medidas, metódicas, sin los sabios, sin humanos de carne y hueso. Todo programado para no hablar. Marcar y digitar, y una voz que responde inflexible, impasible, sin vida. Millones de respuestas en cientos de archivos. Esas son, no hay otra posibilidad. ¡Son y ya! Todo ha sido respondido certeramente. No son ya los tiempos de los seres humanos. De los clásicos a los que nada se les escapó, ni el amor ni la presencia, audaces iniciadores de la vida. Hoy los copian de mil maneras, les dan la vuelta a sus ideas y todos creen volver al origen. Un plagio de siglos. Pocas ideas desde entonces, mucha tecnología: máquinas, muchas máquinas. Todas las máquinas, pero la inmortalidad se hizo posible en unos hombres que preguntaron mucho. Muchísimo. Preguntaron para dar las respuestas, todas las respuestas en esa extraordinaria construcción de la dialéctica: la razón y las leyes de la razón, y formas y modos de expresión. Casi nada y, sin embargo, todo.
Preguntaron y respondieron, pero siempre preguntaron y supieron responder: lo hicieron con nobleza, y trataron de enseñarlo, concibieron la escuela y al maestro. Preguntar era su razón. Así era la academia o el liceo. La esencia estaba en preguntar. La búsqueda siempre estuvo alrededor del ser. No hay que dudarlo aunque haya quienes no lo crean, los que están al servicio de la quimera. De una incierta quimera. No contestaron, debatieron, confrontaron. Era indispensable el otro, el diferente para construir el mundo y el conocimiento. En un mundo que apenas comenzaba ya hubo quien dijera que el hombre era el animal político.
Todo, entonces, se construyó. Hubo instantes de armonía. Hubo unos hombres que vivieron la guerra y luego la terminaron. Establecieron unos acuerdos para finalizar la guerra. Unos pactos, unos compromisos. Le daban sentido a las palabras y tenían palabra. La palabra servía. La palabra los convencía y también los hacía desistir. Había coherencia. Era posible la concordia. Decían y hacían. Hacían y decían. La conciliación era posible, era posible la guerra, tanto más que los arreglos.
No ha faltado el que trastoque el sentido de la palabra, nunca faltan los jugadores, los malos y buenos jugadores, los fatalistas, los encubridores, los ambiciosos. No faltan. Están ahí para cerrar todas las posibilidades en nombre de la justicia, de la democracia, de la amistad. De su justicia, de su democracia, de su amistad. Las palabras a su acomodo, según sus intereses, sus macabros intereses. No importan las promesas hechas en público o en privado. Juegan a su acomodo, según sus certidumbres, sus nefandas necesidades. Un negocio tras otro. La palabra volcada a sus intereses, por sus intereses, a favor de sus intereses. Hábiles frente al dolo, audaces. Inteligentes sin cultura. Cerreros y bestiales, admirados por la tropa, capaces y frenteros. Los hombres y las mujeres de la guerra. Los que tienen la respuesta. Los vengadores. Los que sueñan con el poder. Enfermos de poder. Su perdón no es olvido, su olvido no es perdón. Ahí están. La armonía para ellos es afrenta, la guerra es energía. Hipócritas en la alianza, competentes en la guerra.
La guerra ha vuelto tantas veces como ha sido posible evitarla o finalizarla. La guerra es perfecta. Es perfecta porque resta, porque divide. Todo lo que resta y divide es perfecto. Es un concepto de la física. Un concepto de la lógica matemática -más por menos da menos y menos por más da menos, nunca más-.
A pesar de todo lo dicho, y de todo lo que se diga, solo hay una historia, aunque se hable de muchas. La historia, hasta ahora, es la del poderoso. Las otras son otras lecturas del poderoso. El poderoso impone su versión, ajustada o no a la realidad. El poderoso solo tiene una realidad y esa es la que se impone. Las otras versiones se dan para verificar torcidamente la existencia de la democracia, de la justicia, de la verdad. Los poderosos también se dividen y cada uno tiene su historia, pero las historias de los poderosos se pueden conciliar. Cualquier otra historia es clandestina, se construye en secreto, bajo el riesgo de ser condenados por subversivos, por rebeldes, por raros. Hoy la historia puede ser una y mañana otra muy distinta.
El poderoso teme que la historia cambie. Que su historia cambie. Solo el poderoso puede cambiar el curso de un río, o correr las cercas, o invadir y apropiarse de un territorio, y luego negarlo con la certidumbre de que él es el único y verdadero dueño. Y sostener soterradamente, con cinismo, que la historia le da la razón. Pocos títulos de las tierras americanas están a nombre de los únicos y verdaderos herederos de estas tierras. Todos lo saben, la tierra, al final, lo es todo. Es la razón de la palabra y de la guerra.
La tierra es la vida. Pero no es solo un pedazo de tierra lo que busca el desheredado. Un pedazo de tierra puede ser nada, también puede ser la muerte, como en las tragedias que conmueven a los desposeídos que se asientan en las rondas de los ríos o de las quebradas, buscando un espacio para vivir, un espacio que los poderosos les brindan con la misma sorna con que luego los reconvienen por vivir ahí, donde no deben vivir.
Y es que la tierra es más que esa materia inorgánica desmenuzable que, con mucha frecuencia, no sirve para nada. La tierra es también el agua, el aire, la fauna y la flora, con las posibilidades de vivir. Con las comodidades que los expertos llaman calidad de vida. La tierra para quien la trabaja es apenas una vieja utopía, tan deleznable como todas las otras utopías. La tierra, la de los condenados, no es hoy la tierra de los que habitan el planeta. Y sobre ella está la sinrazón de la guerra, de las guerras. Por la tierra estamos aquí. Estos milenios transcurridos han sido los milenios de la lucha por la tierra. Y los que vienen serán de lucha por la tierra, con el terrible estigma de que cada vez habrá menos tierra. Por la tierra se ha amado y se ha odiado. Todo los demás son arandelas que el hombre y la mujer le ponen a la lucha, decorosa y justa, por la tierra. Eso ha dividido al mundo inútilmente entre izquierda y derecha.
La tierra es la razón poderosa de la propiedad privada, y es de la posesión de la tierra que surge ese espantoso concepto, al que la posmodernidad le ha colgado con más énfasis la fatídica noción del consumo. La propiedad privada es la bandera del poderoso. Los poderosos compran y venden. Con frecuencia compran y venden lo que no es de ellos. Venden lo que es de todos, se apropian, a las buenas o las malas, de lo que no les pertenece. Eso ha hecho el neoliberalismo. Esa es, en últimas, su teoría económica y su finalidad política. Ha vendido lo que era de todos. Y los mismos que venden lo que no es de ellos compran, porque los precios los imponen ellos y saben que en poco tiempo recuperarán la inversión, otro concepto macabro de la historia moderna: el mercado. Marketing. Y a él le ha llegado con perversidad el dios dinero que sirve para todo. Todos necesitan del dinero y con frecuencia los poderosos de todas las pelambres juegan a birlarle a los débiles la justicia del dinero, del pago. No pagan lo que deben pagar. Al trabajo del débil se le impone un salario para tenerlo a raya y solo permitirle que viva para trabajar y para que compre una limitada cantidad de cosas. Pocas cosas, suficientes para que el dinero que ha recibido por su trabajo vuelva a las arcas de los dueños de todo.
El pobre compra para que el opulento sea más opulento, no para que el pobre sea rico. Medir, tasar su capacidad de disfrute y venderle algo que le permita salir prontamente de lo ganado, de lo poco ganado, con rapidez, con afán de consumir. Los obreros, por ejemplo, gastan mucho de lo poco que ganan tomando cerveza o aguardiente, y los empresarios de la cerveza y el aguardiente, que son también los banqueros y los dueños de los grandes supermercados, son los que en sus bancos les prestan a los pobres que beben y que quieren comprar algo más de lo que pueden comprar con su dinero. A veces satisfacer una necesidad, en otras, las más, incluirse en el fascinante mundo del consumismo.
El dinero es como la tierra. Hay que poseerlo para ser poderosos, porque con el dinero todo se compra, porque hoy todo se vende. Desde las indulgencias, hasta la vida misma se compran. Esa es la fórmula revolucionaria: tener + dinero = comprar. Y el círculo se va cerrando cuando el dinero lo acumulan unos pocos, cuando se queda en los bancos, cuando se descubre que los dueños de la tierra son los acumuladores del dinero. Tierra sin dinero es tierra para los poderosos, para los banqueros, para los industriales. Los poderosos tienen, además de los bancos y de la tierra, sus poderosos ejércitos, y sus medios de comunicación y tienen la palabra. Los medios son su palabra, son su libertad de expresión, son sus voceros. Los poderosos son dueños de los medios y tienen el control de la palabra. Los medios juegan según la dignidad de los pueblos. Tienen matices para juzgar y para informar, aunque nunca informan, solo dan noticias. Y un poco más, hasta donde el rigor de la palabra lo permita, porque los dueños de la palabra permiten que ella vaya hasta donde convenga.
La palabra es el último baluarte de los poderosos. Solo su palabra tiene poder y sentido. Los adjetivos y los pronombres posesivos existen para justificar la propiedad privada, para hacerla inherente al ser humano, necesaria: mi casa, su casa, nuestra casa, vuestra casa, mis ahorros. Y luego la palabra despojada: democracia, justicia, honestidad, libertad despojadas de su esencia, de su fuerza. La deslealtad con las palabras para juzgar las maniobras de los que tienen el poder de la palabra, los medios para divulgar la palabra, el sentido que los analistas del discurso descubren cada vez con mayor facilidad, porque el juego deja de encubrirse.
La palabra según quien la pronuncie, según lo que quieran que diga. La palabra negada para que el poderoso acalle al débil, para que en vez de palabras surtan efecto las armas, las costosas armas y de hecho los poderosos ejércitos que las manipulan que nunca hablan solo disparan y disparan para imponer una razón, la razón del poderoso. Nunca es al revés. Los poderosos tienen sus ejércitos amigos y sus ejércitos enemigos. Los crean a las buenas o a las malas. Y ofrecen armas para unos y otros. Los ejércitos disparan las mismas armas, aunque tengan ideas distintas. El gas lacrimógeno es el mismo en las revueltas de Maduro que en las de Santos o las de Obama. La fábrica o las fábricas, si hay varias, pueden ser del mismo dueño, de los mismos dueños, algunos de los cuales figuran entre los ricos más ricos del mundo. Monsanto le vende a todos.
El mundo por dividido que esté entre izquierda y derecha, entre democracias y dictaduras, compra los herbicidas y todos los productos que produce Monsanto, y sus dueños con seguridad tienen obras sociales y algo de su colosal fortuna reparten entre los desposeídos del mundo, entre otras cosas porque en ese reparto ganan ellos muchos más de lo que dan: no tienen que pagar impuestos. Los regalos de los poderosos se miden con precisión inusitada. Se da para paliar angustias, no para cambiar el mundo.
En ese entorno, que parece grotesco, es en el que tenemos que hablar de paz y de posconflicto. Y quiero la paz, aunque no todos quieran la paz. La paz débil o la paz fuerte, porque la palabra que me entusiasma es la paz. A otros los entusiasma la guerra. Es un estigma. Porque la paz es un derecho, mientras la guerra es un mancha. La impunidad es una disculpa de los que han gozado de los privilegios de la guerra. Las verdaderas víctimas de la guerra apenas saben la diferencia entre la guerra y la paz, porque desde hace tiempos la guerra los ha vapuleado y marginado sin darles tiempo de buscar la reconciliación, de fijarse en su destino y en su condición de seres humanos capaces de pensar la paz como una condición y no como una disposición política.
De la guerra viven pocos, de la paz vivimos los más. Pero los pocos que viven de la guerra son poderosos, no importa la orilla en la que estén. La guerra es su vocación, porque aunque se arrodillan ante Dios, se consideran dueños de las vidas y de los destinos de un pueblo. Rezar es para los guerreristas una hipócrita y mezquina disposición de saldar las cuentas en el más allá. Aquí no tienen la sabiduría ni la entereza moral de defender la paz, porque ellos son inútiles en la paz. No tienen ideales para la paz y buscan en los escombros del perdón, de la impunidad, de la justicia, lo que nunca han dado ellos: no perdonan, no son justos, se aprovechan de la impunidad para tapar sus horrendos crímenes. La venganza es el alimento de los que odian, y odian porque nunca fueron equitativos, honestos, decentes. Odian para no responder las preguntas que alguien hace desde las dolorosas jornadas de los crímenes más horrendos de que se tenga memoria. La venganza mata al inocente y libera al culpable. El perdón somete al culpable y lo redime para el bien de todos.
Entonces volver a preguntar. Al final preguntar para construir la historia con los amigos de la paz. Volverles la espalda a los enemigos de la paz y preguntar. Hacer unas preguntas. Muchas preguntas. Una nueva metodología para lograr la paz. ¿La paz de hoy es la misma de hace veinte años, o la misma de hace cincuenta?, ¿busca lo mismo, quiere lo mismo?, ¿la de hoy tendrá los mismos enemigos de antes?, ¿habrá cambiado el significado de la paz?, ¿qué quieren los amigos de la paz y qué los enemigos?, ¿será cierto que todos son amigos de la paz?, ¿habrá alguna relación entre la paz, la justicia y el perdón?, ¿quiénes tienen la plena convicción del perdón?, ¿en qué Dios piensan unos y otros?, ¿creen en los ejemplos?, ¿cómo nos comportaremos con los que estaban en la guerra?, ¿quiénes son los culpables de la guerra? ¿Por qué son culpables de la guerra?, ¿qué entienden por impunidad?, ¿la paz se alcanza con muchas cárceles?, ¿cuáles son crímenes de lesa humanidad y cuáles no?, ¿podemos liberarnos de los enemigos de la paz?, ¿cómo lo hacemos?